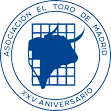Eran las cinco de la tarde. Las cinco en punto de la tarde y ese día no había toros. Entre los vapores de la sobremesa, repantingado en el sofá, no sé si más dormido que despierto, vi aparecerse en el fondo de la sala una figura humana. “No sé si la ola de calor me está sentando bien…”, me dije. La figura fue tomando forma y a adquirir cierta tridimensionalidad. “Quizás no sean los cuarenta grados… No sé… tal vez el tinto de la comida”.
Se trataba de un rostro lejanamente familiar… Alguien de la familia Dominguín… ¿Luis Miguel? No, no creo. Él debe de seguir disfrutando de la gloria en el Más Allá, sin mucho tiempo para aparecerse en tristes domicilios de gente sin glamur. ¿Pepe Dominguín? No, no creo. Estará demasiado ocupado, donde estuviera, entre sus pinceles y sus libros. ¿Quién es entonces? Sí, es él. El mayor de los tres hermanos: Domingo González Lucas, “Dominguín”.
Desconcertado, le pregunté a qué venía tan inopinada visita. Domingo me dijo que antes de aparecerse entre las insulsas paredes de mi casa, había intentado hacerlo en su lugar favorito en el mundo terrenal. En concreto, en la plaza de Las Ventas y durante la feria de San Isidro. Sin embargo, recién llegado al tendido, un mozalbete de americana azul marino, pelo engominado y un clavel en el ojal le había derramado por encima una bebida. Alcohólica, por supuesto. En tales circunstancias y dado que ya había agotado en vida todas las grandes emociones, prefirió la plácida sosería de un gris apartamento como el mío, con la esperanza de encontrar a alguien con quien charlar un rato. El Más Allá no es, al parecer, muy dado a tertulias.
Había transcurrido algo más de un mes desde el final de San Isidro, y Domingo me preguntó cómo eran las cosas en la tauromaquia del nuevo siglo y cómo las corridas de ahora en la plaza de Madrid. Suspirando, quizás sin poder ocultar una mueca de desazón, le respondí que debería sentirse afortunado por no haber tenido que presenciar ciertas cosas que ahora eran moneda de uso corriente. No solo en nuestra plaza, sino en todas las del país. Le hablé de que, aunque ahora “se torea mejor que nunca”, las faenas son más monótonas que nunca y el toro, más previsible y pastueño que nunca. Tan previsible y pastueño como la crítica taurina, sumida en un estado de decadencia sonrojante y convertida salvo en casi heroicas excepciones en una masa amorfa de aduladores al servicio de las trampas de taurinismo oficial.
Le dije que los miles de aficionados que, en su época, consideraban que los toros eran una fuente de placer estético, emocional e intelectual basada en la observación, el rigor, el señorío y el sentido crítico, hace ya algún tiempo que no son más que una denostada minoría. Que la mayoría, un público verbenero que se cree más taurino que nadie, no conoce las normas básicas y el sentido de la lidia. Le conté apesadumbrado que, en consonancia con lo que se estila ahora en nuestra sociedad, se ha sacrificado el parar-templar-mandar de la actividad intelectual por la frivolidad descerebrada, la superficialidad gregaria y el ruido. Con pena, tuve que decirle que las sabias palabras de los maestros de antaño, que durante décadas habían definido lo que era lidiar un toro, yacen semienterradas entre la vorágine de las orejas y los rabos, y la histeria de la indultitis. Que la desorientación general del mundillo ha convertido libros como la Introducción a la Tauromaquia de Joselito en un montón de páginas amarillentas enterradas en el polvo de las bibliotecas.
“Entonces, si los aficionados están en regresión, ¿significa eso que la gente ha dejado de ir a los toros?”, me preguntó lleno de curiosidad.
“No, no... Al contrario. En San Isidro la plaza está muy llena y hay casi más corridas que nunca. Sin embargo, ahora los tendidos están llenos de personas para los que el sentido crítico no es más que una molestia que interfiere en la consecución de una “tarde histórica”; un público ocasional que, incluso en algunos casos, hasta se cree hasta con la autoridad moral para insultar a aficionados cabales que claman por la integridad de la Fiesta, cayendo con ello en el absurdo de tomar partido por quienes le engañan y perpetúan el fraude. Ejemplo de ese público son algunas de las personas que, en las novilladas de verano, llega en manada, en autobús o caravana de coches, para jalear sin sentido ninguno a algunos de los novilleros actuantes con los que mantienen parentesco, amistad, simpatía o, en la mayoría de los casos, simplemente lugar de nacimiento o vecindad. Se trata de novilleros más pendientes de ganarse la gloria ejecutando con maestría la indigna ‘suerte del autobús’, que procurando torear conforme a los cánones”. Podría haber añadido que muchos jamás llegarían a nada en el mundo taurino ni aun contratando a toda la flota de la EMT.
Le hablé de ese amplio sector festivalero que acude a Las Ventas a cualquier cosa menos a observar lo que sucede en el ruedo y, también, de lo variado de sus habituales actividades en los tendidos: llenar la andorga, ajumarse, fardar, explorar los límites tecnológicos de sus móviles… o incluso manifestar su españolidad, muchas veces mediante gritos destemplados ajenos a lidia. Le conté que los “vivajpañas” suelen proferirse sobre todo después del cuarto toro, que es cuando el alcohol hace sus efectos. Con un semblante de extrañeza, me pregunta: “¿Españolidad? ¿Pero es que el resto de los aficionados y espectadores han dejado de ser españoles? ¿Son acaso ‘malos’ españoles contra los que es necesario proferir tales gritos?”. Con la salvedad de los en general respetuosos turistas extranjeros, aficionados a llenar sus discos duros de miles de gigas de sabor taurino, la pregunta se respondía por sí sola.
Tuve que aclararle que eso formaba parte de la perniciosa politización de la Fiesta que se había desencadenado en los últimos años. Le conté que había partidos políticos y dirigentes que, usando los toros como reclamo electoral, se hacen notar en la plaza de todas las maneras posibles. Le conté que la simbología de esos partidos es visible en los cosos y alrededores, que son habituales los brindis y los vítores a esos políticos o gerifaltes de alta alcurnia, a veces de trayectoria poco edificante o manifiestamente detestable. “¿Pero no conduce eso a que la población de perfil político contrario, o contraria a los desmanes de esos políticos, pueda sentir aversión por los toros? ¿Puede permitirse la tauromaquia el lujo de prescindir de millones de personas que, potencialmente, pudieran interesarse por los toros? No sé. no me parece una postura muy inteligente…”.
Y fue en ese punto cuanto tuve que contarle que, los del sector político rival decían ahora que la Tauromaquia era franquista, que era algo de derechas… Llegado a ese punto, Domingo no tuvo más remedio que interrumpirme. “¿De derechas? ¿Y me lo van a decir a mí, que estuve jugándome el pellejo en lo más duro de la dictadura?”. Y como una cosa lleva a la otra, tuve que aclararle que el compromiso y la lucha que antes habían sido seña de la izquierda, ahora se había sustituido por la cómoda defensa de causitas de “buen tono”, entre ellas el llamado animalismo o el mascotismo. Sí, esa paradójica y demencial tendencia a humanizar a los animales y animalizar a los humanos.
No quise amargarle más la charla, pero tuve que decirle que algunos sectores lograron censurar la presencia de la tauromaquia en los medios de comunicación de masas y que, en un peculiar ejercicio de tolerancia y respeto, hasta exigen su total prohibición. Sí, una peculiar exigencia que parte de aquellos que, paradójicamente, se erigen en apóstoles de la tolerancia y el respeto. “¿Pero saben las implicaciones culturales y económicas que eso tendría la prohibición?”. A lo que le respondí que, no, claro. Y no es que no lo supieran, sino que no se tomaban la menor molestia en saberlo, en conocer aquello acerca de lo cual pontificaban ante el alborozo aborregado de sus seguidores, sobre todo, los más jóvenes.
Al oír esto, se echó las manos a la cabeza. Y tuve que decirle: “No, no, espera. Es que hay más”. Le conté que la Plaza está medio en ruinas con la total connivencia de los responsables políticos, quienes, pese a ello, no tienen ningún problema en proclamarse “defensores de la tauromaquia”. Le referí que la Plaza sigue ofreciendo a los espectadores las mismas comodidades que en 1931, y que los gestores instalan en los pasillos de la Plaza en los días de Feria una discoteca. Aunque, claro, primero tuve que explicarle a Domingo qué era eso de la “discoteca”… “O sea -trató de aclarar-, como una boite, pero con diez veces más decibelios, ¿no?”. “En efecto, y en un lugar que quien ama la tauromaquia y su solemnidad debería considerar como un templo”, puntualicé. Esto le escandalizó especialmente. “Oye, y cuando hay un torero en la enfermería en estado grave, ¿consideran ético -preguntó- seguir con el jolgorio?”. Aquí ya no supe qué responderle.
También, tuve que contarle que, en Madrid en estos tiempos, una voltereta a un torero en la faena de muleta tiene el valor de media oreja, y que, si además coincide con un chubasco, la oreja está asegurada. Le referí que, en este San Isidro se habían lanzado al ruedo almohadillas con el toro aún presente en el ruedo, y que los ultras del fútbol habían hecho acto de aparición por primera vez en esta plaza. “¿Ultras? ¿Esos quiénes son?”. Por mucho que traté de explicárselo, no entendió que pudiera existir tal género de homínidos.
Para acabar, le confesé que me estaba planteando no volver a renovar mi abono en la plaza, como ya antes habían hecho otros miles de aficionados. Él me dijo que en el otro mundo no se estaba mal, pero que echaba de menos poder ir tarde tras tarde a su tendido. No sé si los gestores de Las Ventas harán algo para volver a animarme, o si la decisión dependerá más bien de que Morante vuelva a pintar un añejo cartel de toros, de que Robleño, Rafaelillo o Gómez de Pilar vuelvan a demostrar su admirable valor, técnica y torería, o de que la fiereza encastada que de vez en cuando nos arrebata y nos conmueve, siga saliendo de toriles. Sea como sea, siempre nos quedará el Más Allá y la posibilidad de llegar a conversar un día con José y con Juan, de ver cómo Domingo Ortega convierte a un cinqueño resabiado en una ovejita lucera, de ver a Pepe Luis Vázquez una tarde luminosa en la Maestranza… De momento, tengo una nueva cita con el mayor de los Dominguín. Hoy fui yo quien le conté. En la próxima será él quien hable. Y ahí empezará lo interesante.
Escrito por Pablo García