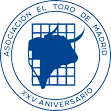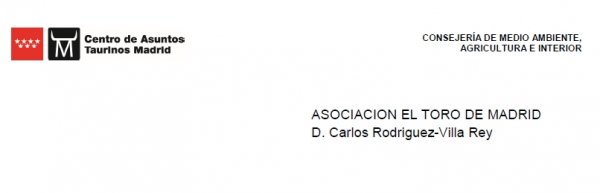Los 50 y los 60 fueron décadas ominosas para el toro de lidia, el tótem del rito era maltratado y la afición estaba de uñas. La edad no estaba controlada, nadie garantizaba que el animal que se lidiaba tuviera los cuatro años cumplidos, es decir, que se trataba de un toro. Había dudas muy fundadas de que así fuera en vista de lo que se veía salir de toriles, hasta el año 1969 en el que se materializó el Libro de Ganaderías y el acuerdo de marcar a fuego a todas las reses bravas con el guarismo del año de nacimiento. Por otra parte, el afeitado de las astas se había convertido en hábito y desencadenó una guerra entre aficionados, algunos periodistas y taurinos; entre ellos sobresalían algunos hombres del toro conjurados con los aficionados que ansiaban toros despampanantes, con sus pitones limpios, buidos y relucientes. Véase Antonio Bienvenida y, andando el tiempo, Victorino Martín. Allá por el año 1968 Manuel Benítez ejercía la tiranía del mandamás del toreo consuetudinaria desde los tiempos del Guerra, El Cordobés era pasión e icono de todo un pueblo, pero también se proyectaban sobre él las sombras del toro birrioso y afeitado, y los abusos en los corrales y los despachos. Fue el año en el que Miguelín se lanzó al ruedo de Las Ventas a desmerecer el toro que faenaba El Cordobés. Por la mañana, los mentores de Manuel Benítez cogieron para su poderdante las reses apartadas para el día siguiente, de Soledad Escribano, al ser rechazada la corrida que le correspondía, de Fermín Bohórquez, hijo de aquella. Sin ningún escrúpulo, El Cordobés podía con todo. Los medios de comunicación advertían: aquello que parecía una anécdota podría ser el principio del fin si no se empezaba a respetar al toro. Aquel año de 1968 Francia vivía una escala de protestas con afán de mejoras sociales y laborales, un desenfreno liberador recorría París. Los aficionados de Las Ventas no imaginaban que, de algún modo, aquello se contagiaría y estaban a punto de contemplar la ansiada y peleada revolución torista entre tanta corrida de utreros desmochados. Cuarenta años de administración de la empresa Jardón daban paso definitivo al afamado Livinio Stuyck. En la prensa, Palomo Linares y El Cordobés pugnaban por una corrida de Galache para San Isidro, los bombones charros. En estas, un hombre de Galapagar ofrecía sus toros a través de un periódico, una corrida cinqueña con toda la barba para que Palomo Linares y Manuel Benítez resolvieran sus diferencias en el ruedo. He aquí nuestro hombre, Victorino Martín Andrés ofrecía la corrida gratis y la carne a beneficio de los pobres. Se trataba de los toros de Escudero Calvo adquiridos a partir de 1960, ahora en otras manos, los viejos Albaserradas cuyos tiempos de gloria se perdían en la memoria. Nadie hizo caso a aquel tipo, tomado por loco, y El Cordobés se salió con la suya matando la corrida de Galache. Victorino tenía aún frescas las gravísimas cornadas que le acababa de dar el semental Hospiciano en la orilla del río de la finca extremeña que consumía a deudas a la familia. Para colmo, recién iniciada la aventura ganadera, los toros se acumulaban en los cercados de Galapagar y nadie hacía caso de ellos. La situación era desesperante.

Victorino había entablado buena amistad con Manuel García-Aleas, ganadero colmenareño de estirpe que por aquel entonces era el secretario de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Él confió en Victorino e instó a Livinio Stuyck, explicándole su estado, para que se acercase a los cercados de Galapagar aunque fuera por cortesía. Y así fue, junto con otro empleado de la empresa, Livinio se personó en el cerrado de saca de Victorino y al momento estaba profiriendo exclamaciones de sorpresa ante el admirable trapío del hato. El ganadero aguardaba unas palabras de esperanza mientras los empresarios observaban aquella piara de toros colosales. Al fin, adquirieron tres corridas de toros, de momento querían lidiar los más chicos a ver qué pasaba. Victorino estaba a las puertas de lidiar su primera corrida de toros en Madrid donde se iba a jugar su futuro como ganadero de bravo, eso, o volver al ganado de carne, al morucho y a la carnicería.

Continuamos en la canícula de aquel verano sesentero; 18 de agosto, Pepe Osuna, Adolfo Rojas y El Paquiro en el cartel, en grande se leía “antes Albaserrada”, en pequeñito, “Victorino Martín, de Galapagar”. Los toros más chicos de la manada en comparación con lo que se lidiaba en ese momento resultaron un deleite para los aficionados. Un cuajo y una seriedad irreprochable de pitón a rabo. Paquiro fuera de combate por cogida dejando el festejo en un mano a mano Y, atención, la corrida tomó 23 puyazos. El público y la crítica quedaron encantados, así que la empresa Nueva Plaza de Toros de Madrid advirtiendo que había gustado tanto la presentación de los toros decidió lidiar los más grandes para la jornada del 8 de septiembre, anunciando a Juan Antonio Romero, José Luis Barrero y Flores Blázquez. Toros de cuatro, pero también de cinco, seis o siete años. Esta es la corrida en la que se jugó el célebre toro Domadito, al salir algunos aficionados decían que no se había visto una corrida con semejante estampa desde antes de la guerra. La cara amarga volvió a aparecer y Flores Blázquez se llevó un cornalón, los toros de Victorino no perdonaban. La tercera de las corridas que la empresa había comprado a Victorino se celebró el 22 de septiembre y fue de nuevo un éxito en presentación y casta, cortando una oreja El Paquiro. En apenas un mes Victorino lidió lo más granado de la camada con rotundo éxito, los aficionados y la crítica no cabían en sí, dudaban si aquel oasis era un espejismo e idealizaron durante el invierno aquellas tres corridas magníficas. Cuando iba a dar comienzo la temporada siguiente, la buena nueva se había extendido como una mancha de aceite y ya todo el mundo hablaba de “los terroríficos victorinos”. El resto es conocido por todos. La primera corrida que lidia en 1969 después de aquel verano meteórico, dentro de un conjunto extraordinario, Andrés Vázquez hizo frente a Baratero; cinco entradas al caballo, cinco tumbos. De este famoso ejemplar dijo el torero castellano: “los toros bravos a menudo tienen mal carácter aunque Baratero también era noble, de una nobleza relativa. Me miraba con un terrible aire de superioridad. Le di 19 pases, ni uno más. Era imposible. Al salir de un pase de pecho de pitón a rabo, levantó la cabeza y me miró a los ojos, los suyos eran muy grandes, parecía decirme: se acabó, si continuas te cojo”.

La ascensión fue imparable, Victorino no dejó de cosechar triunfos, de echar toros y corridas de premio, tantos que no caben en su museo. Manteniendo la ganadería en un punto de casta sobresaliente el tiempo que la administró, capitaneando con su gorrilla calada el barco de la fiesta verdadera. En medio de la pesadumbre que asolaba a los aficionados por los desmanes que devastaban la fiesta desde la posguerra emergió la figura de Victorino, encarnando los valores que muchos daban por perdidos: toros con edad, íntegros y bravos en todos los tercios. Él presumía de que era un humilde hombre de campo de la serranía madrileña, no era un ganadero de herencia, de ahí la guasa de los aficionados capitalinos: “el paleto de Galapagar”. Se le puede acusar de complaciente, de populista, pero lo cierto es que cuando aparecía la bravura fiera auténtica o el toro cabrón, ahí estaba él con su sonrisa de oreja a oreja que nunca olvidaremos. Era uno de los nuestros. Nunca flaqueó en la defensa de la integridad del toro, el toreo sin trampas, y no tuvo inconveniente en desafiar a las figuras sin tolerarles que le tocaran las orejas a sus toros. Un discurso atrayente que puede parecer fácil, lo difícil es materializarlo cuando tocan los clarines y saltan los toros al ruedo, así durante cincuenta años. Soy del que lo hace, diría Joaquín Vidal, y Victorino Martín Andrés lo hizo, vaya que si lo hizo. Gracias por todo. Descansa en paz. (Escrito por el socio Pedro del Cerro en su blog, https://dominguillos.blogspot.com.es/)