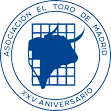Lo bueno de la rabiosa actualidad es que no deja espacio para temas menores, asuntos triviales de poco recorrido en lo periodístico pero que en épocas de vacas flacas informativas lo mismo te vale para arremeter contra el gobierno que te sirve para que el becario escriba su primer artículo.
Ahora con temas sesudos como la injusticia de la votación del festival de Eurovisión, o críticos en la agenda social como el desliz en el voto telemático de un señor de Cáceres en la reforma laboral, parece que los medios dan algo de tregua a los que nos gustan los toros, que de manera oficiosa empezamos este fin de semana otro capítulo más del culebrón de amor-odio que temporada tras temporada nos amarga y hace rabiar tanto o más que las alegrías esporádicas que a veces nos compensan tantos disgustos.
Aquí entra el juego el termómetro de afición que cada uno se calibra, no para todos los taurinos los toros se marcan en el mismo calendario, hay un traje a medida para cual. Para algunos el banderazo de salida es el callejón de Olivenza. Estos son los oficialistas. Luego están los clásicos, que empiezan la temporada en Castellón; están los morantistas que no descansan nunca, los capillitas que hasta farolillos no asoman. El mejor de todos es el mediático, que está en todos los saraos, pero se le desagua lo que ve por el sumidero de las redes sociales, que ahora lo que se lleva es compartirlo aunque no lo experimentes.
Para el resto nos queda Valdemorillo, Ajalvir cuando se da, que a veces puede más la nostalgia de ver toros en directo que el frío polar de latitudes ajenas. Allí todo suena distinto, huele a otra cosa: talanqueras enfilando las calles, charanga de bombo y vuvuzelas, fritanga de polígono industrial, explanada con carpa y caldito hirviendo.
Al final, no nos engañemos, nuestra imaginación es más potente que la realidad. Siempre sucede así: en lo más hondo y amable de nuestra memoria habita, hendido como una pica en Flandes, el recuerdo manipulado de un instante, una tarde, un algo que nunca jamás existió. Aplica para todo, pero en la cosa de los toros la vigencia de este autoengaño es norma: uno ya no sabe ni lo que vio, pero es más poderoso aquello que se quiere custodiar como imborrable, a sabiendas de que allí y entonces nada reseñable pasó. Un capote, a una mano, parando a un garlopo de salida. Un puyazo milimétrico en la yema. El parsote de banderillas en la cara del burel. Ahí va el medio pecho en el mismo embroque. Que la huela, pero que no la toque. La estocada, hasta los gavilanes.
Nada de eso sucede, y cuando emana se queda ahí; se suda ahí, se llora ahí, y luego es imposible reproducirlo en palabras, obras u omisiones, por mucho empeño que uno ponga.
Yo por si acaso he desempolvado lo que tengo. Mi patria cabe en una bolsa de playa, ahí hiberna mi ecosistema de aficionado, en ella guardo dos almohadillas combadas por la piedra del tendido, una bolsa a medias de pipas ya rancias, unos prismáticos del Decathlon para poder protestar con razón el golletazo infame o el pantallazo que se hace con la muleta, también tengo ahí el último y macilento programa de mano, lleno de anotaciones.
Revisando las notas encuentro escrito aquello que Gregorio Corrochano le dejó escrito a Gitanillo de Triana:
“Dime, Curro Puya, ¿se te para el corazón cuando toreas? Porque ayer creo que se paró el mío viéndote torear”.
A ver cuántas veces se nos para el nuestro este año.
Escrito por Óscar Escribano