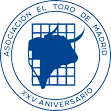Cada mañana, cuando el amanecer se desdibuja y el sol empieza a abrigar las aceras de su barrio, el señor Juan, con su parsimonia habitual ─mezcla de edad y de ese conocimiento del que sabe la verdad de la vida─, echa una última miradita al espejo del recibidor, se da a sí mismo los buenos días, se recoloca su chaqueta de paño y se va a misa.
Las mañanas de mayo son, para el señor Juan, balcones que se abren al mundo con una explosión de colores, son la generosidad de las formas de las flores, los portales que regalan olor a limpio a la calle, son un paseo con sombrero hasta que llega a la iglesia, donde, destocado y respetuoso, se dispone a celebrar el rito.
El señor Juan sabe que cada uno siente y vive ese momento de una forma, “¡a saber qué pasa por la cabeza de cada cual!”, le cuenta luego, tomando un café con porras, a Miguel, el de la churrería de la esquina. “Pero, señor Juan, ¿por qué va usted tanto a misa? ¡Si es buena persona… Con eso basta. Seguro que Dios está contento!”.
─Mira, Miguel, uno no va a misa para contentar a Dios, sino para participar de algo único, en comunión con otros que también quieren ser parte de ello. Lo que ocurre ahí es un misterio que solo puede darse ahí y en ese momento. Y tú dedicas ese misterio a lo que quieres. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho a mi María. Luego, estoy en silencio. A veces canto. A veces rezo. Y otras, no hago nada, solo contemplo. Escucho. Aprendo.
─ ¿Aprender? ¡Qué cosas tiene usted, señor Juan. ¿Pero qué va a aprender…? ¡Si eso es siempre lo mismo!
─Ja, ja, ¡Que no, hombre! Nunca es lo mismo, porque ni todos los días son iguales ni uno tiene siempre el mismo ánimo, ni a uno le gusta siempre lo que dice el cura en la homilía… Lo que es lo mismo es el rito, que es sagrado, y es lo que da continuidad, lo que nos permite ser libres en ese instante, porque no cambia, pero nosotros nunca estamos igual. Esa es la gracia, Miguel, si la misa fuera cada día distinta, no sería una misa, no sé, sería una improvisación, una locura, no sabrías lo que vas a hacer, ni lo que viene ahora. Imposible. El rito es sagrado, único. Y por eso perdura.
─Es usted un crack, señor Juan. No entiendo nada de lo que dice, pero es un crack, ¿otra porrita?
(…)
22 de mayo; santa Rita de Casia. “Mi abuela se llamaba Rita, le pondré unas lamparillas y rezaré para que la edad no me apague su recuerdo”. En esas estaba el señor Juan cuando, al entrar a la iglesia con sus monedas en la izquierda y el sombrero en la derecha, notó un tufillo familiar y dulzón… delicioso, pero ajeno al momento.
“Señor, dime que no es verdad lo que estoy viendo”. Cómodamente sentados, los feligreses saboreaban con gusto vasitos de chocolate caliente. Junto a ellos, en los bancos, cucuruchos de papel de estraza con churros y porras con el membrete “La churrería de Miguel”. Ese día, entre el olor, el banco lleno de grasa, la gente que comentaba lo crujientísimos que le quedan los churros a Miguel, los que se levantaban a pedir un pañuelo para limpiarse el bigote y su propia perplejidad, el señor Juan no pudo atender la misa, ni rezar por su abuela, ni pensar en María, ni encontrar la paz. Al salir, pensó que sería cosa de un día, algún detalle de Miguel para con el barrio, pero no.
─ Señor Juan, tiene que entenderlo. A la gente le ha gustado. Y a mí me viene bien para el negocio. Y a la parroquia también. El cura está de acuerdo y se quedará con un porcentaje de las ganancias para la iglesia. No está mal, ¿no? Trato justo. Además, don Ángel piensa que puede ser un buen reclamo para que aumente el número de fieles. Señor Juan, no nos vamos a engañar, el tema de la misa está de capa caída; van cuatro viejos salvo los días grandes y fiestas de guardar. ¿No será mejor que haya más gente a diario? ¡No se ponga dramático con eso de que “esto se acaba”! No señor. Esto no ha hecho más que empezar, porque ya he hablado con don Ángel para montar una barra en los bancos del final. Ahí no molesta. Y, para que vea que tenemos un respeto, hemos acordado que no podremos freír churros durante la consagración y que no puede mojarse la hostia en el chocolate, salvo los niños. Ellos sí, que para eso son niños, señor Juan.
─ Hostia la que te voy a dar yo a ti con toa la mano abierta, Miguel. Y otra a don Ángel, ¿no os da vergüenza pervertir así un lugar divino, un rito milenario, quebrantar el silencio de un templo, perder el respeto a quienes vamos en busca de lo que, en esencia, allí se ofrece, que es pureza, verdad, misterio, emoción, ¡un ritual sagrado…? ¡Si te viera tu padre! ¿Pero no puedes entender, pedazo de mastuerzo, que si la gente va por el reclamo del chocolate no está yendo a misa sino al chocolate? Si somos cuatro viejos, como si somos dos. ¡Hay que defender la verdad aunque nos vaya la vida en ello!
─ Señor Juan, cálmese. Es usted un ultra y me ha amenazado con atizarme una hostia. Quiera o no quiera, lo de la churrería en la iglesia es cosa hecha. Son otros tiempos, tendrá que acostumbrarse o montar un altar en su casa.
─ ¡Qué otros tiempos ni qué tiempos ni qué nada, Miguel, coño! La verdad no tiene tiempo. La belleza no caduca. Es nuestro deber como seres sensibles a ella preservala, cuidarla y mantener su misterio por si algún día llegamos a entenderla.
─ Me está usted atronando el cerebro con tanta palabrería.
─ Tú a mí sí que me estás atronando con tanta tontería y con ese pitido insoportable que tienes en algún sitio. Páralo, por favor, no puedo más. Me está haciendo enloquecer.
─ Párelo usted si tanto sabe de todo, ¡no te jode!
Sin más, el señor Juan sacó su mano a pasear y, de un golpe seco, apagó el despertador. Tenía analítica. Luego, misa. Y café con churros donde Miguel. En la barra, con Miguel muerto de risa, el bueno de nuestro amigo Juan desahogó sus pesadillas. Y, antes, durante la misa, se entregó, arrullado por una paz indescriptible, a sus sueños.
(…)
Lamentablemente, cuando nosotros despertamos cada mañana de mayo, nuestra pesadilla, como el dinosaurio de Monterroso, todavía está allí. Se llama discoteca y es el resultado de la falta de imaginación de quienes no han sabido monetizar las oportunidades de la feria de otra forma que no sea pervirtiendo un lugar sagrado como es nuestra maltratada plaza de Las Ventas, ahora un lodazal lleno de vomitonas y botellas; de almas desorientadas que asisten a la corrida como un acto de reafirmación no se sabe si patriótica, de rebeldía juvenil o de pensamiento único e identidad uniforme.
Y verán que he usado la palabra “monetizar” porque no hace falta ser un lince para darse cuenta de que aumentar la afición entre el público joven (actividad loable, por otro lado) no es el objetivo principal de esta iniciativa y sí lo es aumentar las ganancias, lo cual es totalmente lícito, porque esto lo llevan empresarios, no onegés. Pero, y aquí es donde nos vamos al conflicto, además de empresarios se les supone aficionados y, creo, tienen capacidad y equipo suficiente para encontrar salidas donde ambos términos convivan en paz y sin pisarse.
Igual que encontrarán soluciones que animen a los jóvenes a asistir a la plaza y que ello suponga algún tipo de privilegio (que la entrada ofrezca descuentos en hostelería alrededor de la plaza, por ejemplo, o cualquier otra ventaja que se les ocurra negociar a sus equipos de marketing, que los tendrán) sin necesidad de convertir la plaza en una rave con un ambiente muy determinado, enfocada a una edad muy concreta y a unos perfiles muy definidos que causan problemas de acceso y evacuación cada viernes y sábado de feria, entre otros trastornos que tienen que ver el “botellonismo” que se da dentro de la propia plaza.
No trato de hacer aquí una censura al consumo de alcohol (francamente, me da igual lo que beba cada uno) ni analizar cómo se divierte la gente más joven (también me da igual), solo de sumarme a la queja de miles de aficionados y abonados que reclaman que la plaza siga siendo lo que es en esencia y no se pervierta con iniciativas que nada tienen que ver con la celebración de la corrida de toros. Estoy segura de que se hacen eco de estas protestas y están ya trabajando para buscar soluciones que no acarreen el desaguisado de suciedad, ruido y otras molestias que sí supone la discoteca.
Para que algo se suceda, perdure y sea, tiene que cuidarse. Ese algo, en el caso que nos ocupa, es la celebración de la corrida de toros, ese hecho cultural y también económico con el que unos disfrutamos y a otros da de comer. Recordemos, si eliminamos lo primero, lo segundo caerá por su propia definición. La verticalidad de este universo rico y plural que es la fiesta de los toros reside en el rito. Si este se pervierte, todo desaparece.
Por concluir, y para a quienes la historia del señor Juan no les suponga una metáfora válida, vayamos a otros territorios: leer a Garcilaso en medio de una orgía o hacer una barbacoa en una sala de El Prado (qué maravilla comerte un bocata de panceta mientras contemplas Las Meninas o escuchar “¡Oh más dura que mármol a mis quejas!” mientras un desconocido con antifaz, que podría ser tu vecino, azota sin piedad tus nalgas).
(…)
“A Dios lo que es de Dios… y el chocolate con churros para los hombres”, señor Juan. ¡Vaya pesadillas tiene usted! ¡Imagínese el desaguisao! Los niños acabarían limpiándose las morreras en el manto de la Virgen. Y, lo que es peor, ellos no habrían tenido la culpa de nada.
Susana Fuentes Arcos