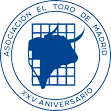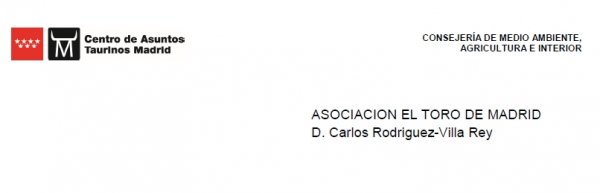Quevedo, buen psicólogo nacional, sostenía que todos los españoles que lo parecen son estúpidos y también la mitad de los que no lo parecen. Cuatro siglos después, Alejandro Suárez, que ni lo es ni lo parece, recuerda que en tiempos remotos se penaba a los imbéciles, que hace pocas décadas al menos no estaban primados, que hoy hasta cobran en la televisión por opinar y que surgen en racimo por todo lugar. Total, que las pantallas y altavoces han quedado para exhibir y oír, además de a los charlatanes, a los gilipuertas. Y yo apostillo que mucho más, Alejandro, pues las cámaras legislativas y los gobiernos de ámbito nacional, autonómico y local están de tonteras hasta la bandera. Entiendo que haya antitaurinos y que, si la legalidad constitucional lo permite, existan potestades para prohibir los toros en línea con el mandato de los electores. La decisión reiterada del TC es que no se pueden suprimir en una CA ni cabe su desvirtuación o alteración sustancial, como no cabe el referéndum de independencia unilateral. Pues bien, una pequeña colección de isleños —pequeña no por su insuficiente mayoría en escaños, sino por la reducida población de esa autonomía—, con las oposiciones a idiota ya aprobadas y tomada la posesión de sus puestos, no han decidido suprimir los toros en su territorio sino burlarse de los aficionados con tan ridículas propuestas —lo peor de un adulto es padecer infantilismo— que da vergüenza ponerse a comentarlas, no ya a rebatirlas, pues nada más patético que demostrar la evidencia. Mi réplica a la cuadrilla de bobos solemnes —y malos, no de malicia volitiva, sino de humor sin gracia— se podía reducir a que, si con los nuevos condicionantes se hace inviable celebrar una corrida ni en su simulacro, mejor un solo artículo que desafiara al Estado con la explícita prohibición. Al fin y al cabo, el TC va a dar igual capón a los padres del archipiélago, pero no habrían desvelado ser tan básicos. Paso a explicarlo. Ningún empresario organizará fiestas taurinas de media hora, tan lejos de lo habitual en espectáculos de cualquier sector. Y nadie asistirá a treinta minutos de pases de capa y muleta (imposibles estos sin picar y banderillear, a no ser que también se simule el toro). Ningún ganadero prestará sus toros a tan infundada lidia, teniendo luego que cargar con ellos de retorno, no sé si para sacrificarlos a escondidas, echarlos a montar vacas, guardarlos para otro día o derivarlos a charangas y callejeos peninsulares. No habrá torero que gaste su conocimiento, valor y arte durante breves diez minutos (30 de ser único «capote») sometido a un control de dopaje previo y otro posterior. Menos estimulante que tentar becerras esta «lidia» de cuatreños (edad mínima de la res, por lo que el torero será de alternativa y al paro los novilleros). De seguir con más ejemplos de situaciones penosas, podría yo dar a suponer mi estulticia entrando al trapo de unas señorías explotadoras de mi supuesta inocencia. Y no quiero aparentar ser un simplista mentecato en diálogos de besugo. Corto pues la inconclusa relación de curiosidades, aunque no renuncie a ironizar sobre la limitación de asistencia a los mayores de edad. La medida, en un ritual que no permite ni dar un alfilerazo a la res o cogerle el rabo, demuestra la bobería del legislador. El fútbol es lo que debía prohibirse a menores de edad y no llevarlos en autocares desde colegios y campamentos para que aprendan a dar patadas, simular lesiones y hacer trampas, insultar al árbitro, generar desórdenes, aplaudir la parcialidad, admirar a directivos ladrones e idolatrar a jugadores defraudadores o blanqueadores que fingen solidaridad encubriendo su propia publicidad. Comparen con lo que se enseña a los alumnos de escuelas taurinas. Además de ser chequeados de dopaje antes y después, los toros no podrán enchiquerarse, quedando sin aclarar si tampoco encajonarse y los portearán con bozal y cadena de mascota andando por tierra y nadando por mar. ¿Se busca un régimen legal singularizado por razones autonómicas o un cachondeo general en broma burlesca contra los aficionados para que, además de cabreados, queden ridiculizados? Y a todo esto —así lo apunta con oportunidad Fernández Román—, como no se prohíbe herir ni matar al torero, de lograrse por el toro, además de ovacionarlo, los promotores del cambio deberían sacarlo a hombros, aunque vivo no va a resultar tan fácil, y anestesiarlo, les recuerdo, afectaría a su integridad física y moral. Concluyo con lo que creo buen remate para un articulo que empezó siendo formal y no tiene otro remedio que cerrarse lejos de toda seriedad, la misma que no merece este invento fantástico de la tauromaquia balear, pero es que, al no admitirse otros animales en el ruedo, me intriga cómo retirar los toros toreados y quién pedirá la llave. Lo primero quizá pueda quedar a la habilidad del propio torero. Para alguacilillo podía pensarse en uno de los reformistas subido en uno de los díscolos, que haría de caballito. ¿Y si el toro se encoja o conmociona en un derrote, se parte los cuernos o se derrumba? ¿Tendrá la empresa que disponer de forzudos para llevarlo al corral a apuntillar? No creo que la ley tolere tal indignidad. Habrá que trasladarlo al hospital veterinario para operarlo y curarlo. Confieso que nunca imaginé algo tan chusco salido de un órgano legislativo bajo la etiqueta de norma jurídica. Parece más un gag de José Mota, con todos mis respetos al catedrático del humor intelectual que deja alta a CLM allá donde va. Sus vertidos de ingenio, inteligencia y capacidad compensan las carencias de la cuadrilla de tontarras del parlamento balear. Un taurino es menos listo que el toro, pero más que su dialéctico rival. Aun así, nos ganarán y los toros desparecerán. Es imparable el alza del retraso mental en los centros de poder. Doy fe.
Madrid, 29 de julio de 2017 Eduardo Coca Vita