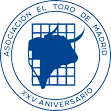Presentación del invitado, por Emilio Roldán
El maestro en tauromaquia que esta tarde con su presencia nos precia nació un frío día de enero en el barrio de Usera de finales de los setenta. Entonces no era el barrio chino que hoy conocemos sino un reguero de colonias de migración interior nutridas por tantos y tantos españolitos de entonces que hablaban seseando entre sus bares y chaflanes, provenientes en su mayoría del sur peninsular y que vinieron a la capital durante aquellos años a probar fortuna con un hatillo lleno de sueños. Esos sueños que navegaban a orillas del Manzanares vestían con los colores del Colonia Moscardó, el Mosca de toda la vida, que doraba sus victorias en la división de plata, representando las ansias de un barrio obrero que crecía sin demora al ritmo de los goles en las mañanas de domingo.
José Ignacio Uceda Leal, el benjamín de tres hijos, creció siempre muy rápido, enjuto de carnes pero henchido de ilusión por llegar algún día a ser matador de toros. Seguramente fue influido en sus años de mocedad por la brillante afición taurina de su padre, un reconocido aficionado de la plaza de toros del barrio de la Guindalera, y por su tío Luis, que fue banderillero. Todo ello le llevó a apuntarse a la edad de catorce años, después de contar con la ansiada venia paterna, a la escuela de tauromaquia de Madrid, la Marcial Lalanda, aquella donde su generación se curtió todavía imberbe en aquellas durísimas sincaballos que eran como una mili al completo en Sidi Ibni y que los preparaba para ser plenamente conscientes de que esto de ser torero era una cosa bien seria. Siguiendo los consejos de su querido Tinín y del maestro Gregorio Sánchez, comenzó a conocer el peligro que se asume cuando uno toma la valiente decisión de ponerse la vida por montera. También recibió la tutela de Francisco Blázquez Membrilla, Pacorro, allegado a su familia, el cual puso rehiletes en corto y por derecho a toros de auténticos genios del estoque y la pañosa como lo fueron Manolo Vázquez y Antonio Ordoñez.
Coincidieron sus años de adolescencia con la Movida madrileña, el renacimiento de Julio Robles, la irrupción de Ortega Cano y de Niño de la Capea y con la consolidación de un mechón blanco con olor a tabaco rubio que aún late fuerte en el sístole y el diástole de nuestra Plaza de Madrid, su patio de recreo. Antoñete fue un jirón pulcro y puro en los ropajes de una Fiesta de dos caras, en donde las figuras imponían su toro de pitiminí y billete grande y en donde los modestos venían arrollando bajo el grito comanche de Manili. De todo ello bebió nuestro protagonista, el cual se vistió por primera vez de luces matando una de Martínez Elizondo, en julio del 91, en la localidad francesa Mont de Marsan.
También, nuestro protagonista tomó el testigo de aquel madrileñismo de los hermanos Ángel y Pepe Teruel, maestros del toreo cheli con aroma a clavel fresco y gorrilla calada, que hace escasos años dejaron huérfanos al toreo y a su barrio de Embajadores. Allí, donde de pequeños, armaban la tremolina frente a los carretones de madera, provocando un trueno de olés en los vecinos.
Tras tres años frente a los erales, dio el salto a matar utreros y se vio anunciado por primera vez junto con su compañero Luis Miguel Encabo en Las Ventas en el San Isidro del 94, gracias a la recomendación de Pablo Lozano. Con setenta novilladas sin picadores y previo paso por Murcia para debutar junto con los del castoreño, se presentó dejando una grata impresión en la parroquia venteña, cosechando una vuelta al ruedo de las de antes. Al año siguiente, vuelve a Madrid en el pasaje final de San Isidro y corta las dos orejas de Lozanito, de Fernando Peña, demostrando un notable conocimiento de los terrenos frente a un novillo sin fijeza. En base a cites muy suaves desde el tercio, el astado se acabó entregando y la faena cogió altos vuelos, resultando herido al entrar a matar al burel por la suerte contraria, imposibilitando así su salida por la Puerta Grande de la calle Alcalá, pero cosechando así un éxito que le valió el doctorado al año siguiente en la capital del planeta de los Toros.
Dicha tarde, en la Feria de Otoño de 1996, vestido con un riguroso terno íntegramente blanco recibió la alternativa en un cartelazo de relumbrón de manos de Curro Romero, quien sustituyó a César Rincón, corneado gravemente semanas antes en Nimes, y con Julio Aparicio (hijo), de testigo. Golondrino, de Núñez del Cuvillo, apenas tuvo lucidez y el toricantano resultó ovacionado. Meses después, se produjo el primer impasse en la carrera de Uceda Leal, ya que en año y medio no contó ni tan siquiera con treinta paseíllos.
Y ahí llegó su Plaza de Madrid, de nuevo, para sacarlo a flote de los injustos vaivenes empresariales. Otra vez por otoño. El 11 de octubre del 98 cortó un apéndice de cada uno de su lote de la corrida de Victorino Martín Andrés, que pudieron ser tres si la estocada a Heladero no hubiese resultado baja. Aquella tarde vistió un terno que le es muy propio, el verde esperanza y oro, un auténtico presagio. En dos faenas de distancias, embarcando las embestidas con mano baja, marcando con su franela los caminos y cerrando las tandas con unos pases de pecho infinitos de pitón a rabo, levantó del asiento a los aficionados más exquisitos, los cuales le sacaron en hombros en loor de multitudes.
Después de varias temporadas de altibajos y sinsabores, confirmando en la Monumental de Insurgentes, cosechó en Madrid su segunda salida a hombros el 2 de mayo del 2004, realizando el gesto, vestido con su habitual traje goyesco blanco, de encerrarse con seis toros de diferentes ganaderías. Aquella tarde fue desapacible y lluviosa, pero, mediante su oficio y la consecuente claridad de ideas, sacó adelante el festejo.
Un año antes, en San Isidro 2003, tuvo que pechar frente a un encastadísimo toro de El Ventorrillo, que remendó una corrida del afamado Astolfi y que llevó por gracia el nombre de Cantinero, de cuando Paco Medina hizo de ese hierro una vitola de casta y fiereza, sacando de su dehesa decenas de ejemplares bravísimos. Uceda Leal aquella tarde sintió la incomprensión y la dureza de una Plaza de Madrid que se rindió a un burel que acudió con presteza y tremenda prontitud al jaco en tres ocasiones. Incomprensiblemente apenas recibió castigo por parte del varilarguero, siendo durante el trasteo una indomable fuerza de la naturaleza. Recuerdo aquel toro con tremenda emoción, ya que desde mi adolescente Andanada del 7 percibí ese carácter indómito, agravado con su estado incruento tras el primer tercio. Quizá el error de Uceda Leal fue querer rematar los muletazos detrás de la cadera sin aliviarse y no disponerse a ratonear como otros tantos mediante la reducción de las distancias, hoy tan en boga. El caso es que Madrid le dio la vuelta al ruedo a ese toro y Uceda Leal, quien lo lució citándolo sendas veces de lejos, escuchó una división de opiniones por parte del respetable.
Quizás su más duro paseíllo fue el del 6 de abril del 2009, horas después de enterrar a su padre, a quien regaló una faena sincera, hilada con la fuerza del corazón, frente a un barrabás de El Puerto de San Lorenzo, al que propinó una estocada en los rubios, instantes después de recibir una cornada que posteriormente lo llevaría, por su propio pie, a la enfermería, gravemente herido. Cosechó con merecimiento un trofeo, bellísimo homenaje a quien le dejó en herencia el amor entregado por la Fiesta de los Toros.
Aquella tarde, Uceda Leal nos enseñó que el único camino para sentirse cumplido como ser humano y como torero es la lucha fiel y apasionada, el sufrimiento contra viento y marea, apretando los puños y levantándose hasta cuando más pesaba la tristeza. Esa fuerza de voluntad lo llevó a no tirar la toalla después de cinco temporadas de inexplicable ausencia en Madrid, en las que la nube negra de la desesperanza no consiguió doblegarlo.
Su último resarcimiento, su retorno al coso venteño, aquel que tomó por novia desde la niñez, fue en la Goyesca del 2022 frente a un “colorao” de El Cortijillo, al que le recetó una faena de pasajes torerísimos.
En la última Feria de San Isidro, en su única tarde acartelado y vestido de purísima y oro, nos regaló unos muletazos de inicio de trasteo que durarán muchos años en las pupilas de nuestra memoria. El burel embestía a trompicones, falto de ritmo, como este otoño entre lluvias y hojarasca. El de Santiago Domecq pedía mano baja y la suavidad de esas caricias ágiles pero templadas que se dan en las noches de invierno los amantes pasajeros.
Detrás de esos muletazos con olor a habano dibujaste con manierismo una clase magistral sobre qué es el empaque, ese duende lorquiano del que cuida cada detalle como el poeta que rompe bocetos llenos de versos hasta encontrar el que le quebranta el alma. Porque la historia del toreo entiende más de silencios en el cite que de los gritos tenísticos tan de hogaño. Porque la torería, como la belleza de la mujer, surge del aroma de la naturalidad, sin afeites ni estridencias. Después de cada embroque aguantabas postrado como un niño que, concentrado y tembloroso, por primera vez se confiesa ante Dios y ante sí mismo, en aquellos doblones de hiperbólica finura, en los que descansa el compás de un bolero, ajeno a modas y caprichos.
Uceda Leal nunca ha sido figura, etiqueta que dan los ociosos empresarios en base a intereses volubles y crematísticos. Uceda Leal es torero de Madrid, etiqueta que dan los aficionados. Porque ser torero de Madrid no entiende de estadísticas como si del trofeo Pichichi se tratase. Madrid se rinde, como lo hizo con Pepín, con Cepeda, con Pauloba y con Curro Vázquez ante la desnudez asimétrica del toreo gota a gota pensado. Uceda Leal probó el sabor de la hiel y aquello le hizo resucitar repetidas veces como una primavera que, después de un duro invierno, reverdece en todas las estancias del alma.
Uceda Leal posee una torería añeja propia de ese olor que se estilaba en las barberías del Madrid Viejo y que es plausible a doscientos metros y con nueve dioptrías en cada ojo.
Su toreo es sobrio, asentado y parece muchas veces sencillo siendo alto y elevado, como la imperfecta perfección de un soneto de Quevedo. Surge erguido, del que nunca necesitó ponerse de rodillas para que la Plaza de Madrid se arrodillase ante la elegancia de sus maneras. Su porte de melancólica mueca en el semblante resucita la rectitud del que torea como se es cuando se es humilde en la grandeza de una sinceridad latente, que no se vende ante las modas de la fatua normalidad del toreo presente. También su premiadísimo volapié recoge el arte de Rafael Ortega en tres actos, echando la muleta abajo, meciéndose hacia el toro por arriba y saliendo del envite con la facilidad del especialista. Uceda Leal es supremo en la suerte suprema, cuya importancia letal ha sido relegada al baúl de los objetos perdidos en esta pobre tauromaquia de cristales rotos.
Hace escasos años decidió cambiar de sastre y que lo comenzase a vestir Justo Algaba, como el soldado que cambia de adarga y de armadura para vestir unos nuevos ropajes que luzcan ese fervor naciente que lleva dentro. José Ignacio Uceda Leal, que frisa ya la cincuentena, mantiene la vitalidad que da seguir siendo joven cuando coge el capote y se abre de capa frente a lo que venga. Sus últimos vestidos de torear, de quejío flamenco, así lo muestran, recogiendo de Cúchares el clasicismo en los alamares de chorrillos largos y de Mazzantini, esa caída esbelta de la chaquetilla y el recargado y ampuloso chaleco a tono. Esperamos que se haga muchos trajes más y poder así seguir disfrutando de la tauromaquia de Uceda Leal, torero imprescindible.
Un torero serio en el ruedo y comprometido con sus valores.
La tarde fue muy gratificante para los presentes, y para los que siguieron la tertulia por internet en nuestro canal de youtube. Al final nadie tuvo la sensación de haber perdido el tiempo, ya que el contenido fue de los hacen afición e hizo aflorar los sentimientos a través de las emociones como lo hubiera hecho una gran faena ante un TORO, bravo, encastado y que vendiera cara su vida.
Antes del comienzo se respiraba un ambiente de Puerta Grande, o eso barruntaba las ilusiones de los presentes. Ilusiones que se cumplieron por la humildad que rociaron en el ruedo de la tertulia la terna participante, incluyendo a los aficionados participes en la faena dialéctica con sus preguntas. Si tienen alguna duda, saldrán de ella si continúan leyendo este panfleto y comprobarán que la fiesta es grande incluso cuando se defiende a través de la palabra y con profesionales como el invitado de esta noche, el matador de toros, José Ignacio Uceda Leal.
Insisto, todos brillaron a la gran altura, y como tal, comenzaré con la breve exposición de nuestro presidente, verdadero artífice de estas tertulias con el acompañamiento de una cuadrilla que lidia en la sombra, y como es habitual y después de una breve presentación del torero de Madrid, Uceda Leal, saludó a través de internet, a un buen aficionado de Utiel, Alejandro, seguidor de nuestro invitado y que ha pasado por una dura enfermedad. “Esta faena va por ti, Alejandro”. Continuó con el agradecimiento a los presentes por su asistencia y por supuesto a la generosidad de Linda, gestora del Restaurante Puerta Grande, que sin su colaboración desinteresada, no sería posible satisfacer a los aficionados en tiempos de sequia de festejos, con la celebración de las tertulias invernales de La Asociación el Toro de Madrid. Destacó a nuestro invitado por el exquisito manejo de la verónica, suerte por desgracia en desuso,por el toreo al natural y especialmente por la ejecución del volapié, del cual es un verdadero maestro. Suertes que le han hecho ganarse el respeto y la admiración de la afición, como también el olvido de los despachos y de los aficionados triunfalistas, dada su irregularidad. Dio paso a nuestro socio EMILIO ROLDAN para que describiera la presentación de nuestro invitado.
Al hilo de este hecho, me van a permitir que incluya una nota histórica que nos llegó a través de los que ya no están: cuentan que el escritor del Romanticismo José de Espronceda, dio a conocer su literatura en el entierro de otro gran escritor y periodista que no supo, o no entendió su existencia, Mariano José de Larra, en el desaparecido cementerio del Norte de Madrid. Afortunadamente en esta ocasión ni hay muertes nicementerios, pero si una maravillosa descripción dedicada a un torero presente como manifiesto de los buenos momentos que nos hizo pasar con sus faenas. Emilio hizo una faena literaria de menos a más llegando a un nivel que hasta los más neófitos en el manejo de la palabra, supimos reconocer la calidad que imprimió al recorrido que hizo de nuestro invitado. En su final los presentes tuvimos que manifestar nuestras emociones con un aplauso largo y sentido en reconocimiento a nuestro desconocido y humilde poeta de la prosa, que no quiso salir al tercio a recogerlo, seguramente por respeto a nuestro invitado, Todos estamos de acuerdo que Emilio no es Espronceda, pero estoy seguro que el poeta romántico, en esta ocasión no lo hubiera superado. Un detalle, su faena no solo emocionó, como dije a los presentes, también al MATADOR DE TOROS, que no pudo evitar que sus sentimientos llenaran de lágrimas las pupilas de sus ojos. Fin de la nota.
Vamos con nuestro protagonista como único espada del encierro de la tertulia, y aunque en esta ocasión no tuvo que tirarse por derecho al hoyo de las agujas de su enemigo, si estuvo tan acertado con la claridad de sus respuestas como en la ejecución de la suerte suprema que nos ha hecho deleitar tantas tardes. La primera pregunta fue de nuestro presidente, que le pidió que se definiera como torero y su situación actual. Comento el matador que se hizo aficionado antes que torero y cuando decidió serlo, ha seguido los pasos de los toreros de Madrid. Considera a Madrid muy aficionado y a Pacorro como la persona que le inculcó como debía de ser un torero. Sobre su vida y después de la disertación majestuosa de Emilio, dejaré constancia que en el devenir de su vida profesional, recuerdo la tarde del toro Cantinero. Sentí mucho que sufriera en la soledad lo que le produjo el no haber encontrado en su muleta el hacer frente al triunfo que le puso en bandeja el toro de desaparecido Paco Medina. Reconoció el torero que no estuvo acertado, dejó crudo al toro en el caballo y eso lo acusó en el último tercio. Hoy hubiera planteado la faena de distinta manera. Pero lo pasado, pasado está. Después su carrera se vio jalonada de parones y reapariciones, y que los aficionados que nos sentamos en la piedra, no llegamos a entender, pero los despachos son así de caprichosos. Pero, sigamos con la tertulia.
El Rosco expuso un comentario de Manolo Chopera, que dijo que Uceda Leal era un gran torero, añadiendo de su cosecha, de que te sirve un triunfo en Madrid, si “esto” se lo reparten 3 y medio solamente. Le recomendó que no nos abandonara y que dejara atrás la irregularidad con la espada. Reconoció el matador de toros que no ha sido muy efectivo con el acero en las últimas temporadas y que gustaría anunciarse en otras plazas, pero es lo que dictan los despachos. Lo más bonito es que deje recuerdos para que lo sigan esperando. Roberto lanzó al aire si se consideraba el mejor estoqueador de la historia. No es él quien tiene que definirse sobre si es el mejor, rematando que ha recibido muchos premios por su condición de buen estoqueador. Un torero sin espada no luce. El toro entrega su vida en la pelea y el torero la debe entregar con la pureza para entrar a matar. De buenos estoqueadores destacó a Manolete, Rafael Ortega y Paco Camino. Sobre la regularidad expuso que es una consecuencia que llega con las corridas.
Julián preguntó el porqué de torear poco en Madrid. Respondió el matador de toros que es un hecho que depende de la empresa. A la pregunta que cuánto pesa Madrid en su carrera, contestó que torear en Madrid es un arma de doble filo, el resultado influye mucho en su carrera. Resaltó el fallecimiento de su padre y la influencia que tuvo en su profesión. Su mejor homenaje fue torear al día siguiente de su desaparición. María le solicitó su opinión sobre la plaza de Madrid y del tendido 7. Respondió que Madrid es sinónimo de exigencia y gustan los toreros de calidad. Últimamente ve a muchos jóvenes en la plaza y también la idiosincrasia que marca su juventud a la hora de valorar a los toreros. Sobre el tendido 7, comentó que pone el rigor aunque a veces sea molesto. Hay que hacer el toreo en pureza. Yolanda alabó sus detalles en el ruedo, añadiendo que un torero debe ser reconocido como tal dentro y fuera de la plaza. En su visión como aficionada ve a nuestro invitado como el paradigma de cómo se debe torear y no hacer gala a la galería. Hoy existe mucho postureo, añado. Hay toreros que están alejados del rigor que exige el ritual de la fiesta, pero los aficionados cuando ven algo bueno se entregan y están cerca de lo que ofrecen toreros como Ud. La evolución es mirar hacia atrás para mejorar el presente. Manifestó el matador de toros que estaba de acuerdo con lo expuesto por Yolanda añadiendo, que el toreo es mágico cuando viene de la raíz del clasicismo.
Carlos preguntó que toreros definía nuestro invitado como de Madrid y qué opinión le merecía Gregorio Sánchez, Curro Vázquez y Ángel Teruel. Respondió el maestro que de Madrid puede ser cualquier torero que sea capaz de hacer el toreo como se debe de hacer y entregarse en su ejecución. Sobre Gregorio Sánchez fue quien lo llevó a la ganadería de Lozano e incluso de matador estuvo presente en su carrera. Sobre Ángel Teruel fue fundamental en los últimos 5 años y estuvo tentando en su ganadería. Sobre Curro Vázquez fue el torero de su padre y continúa admirándolo como persona. Emilio Roldán le preguntó sobre los cambios producidos en la ganadería de Victorino Martín y si le gusta anunciarse con este encaste. Contestó el matador de toros que su relación es muy buena con el ganadero y ha tentado mucho en su casa. Que ganadería elegiría para San Isidro, planteó Roberto. Contestó nuestro invitado que antes los encastes eran más variados, y sobre sus gustos se decantó por Victorino, Núñez, Murube y Atanasio. Estos encastes son diferentes y muestran la variedad del ganado del campo bravo.
Respecto al toro cinqueño, un año más de crianza es un plus en la seriedad de los animales y también en su comportamiento, ya que suelen embestir mejor, pero aprende más rápido durante la lidia, Sobre los lotes se intenta que sean parejos. No le gusta asistir a los apartados, cuando lo ha hecho no se ha sentido cómodo ya que ve en los toros cosas que no le gustan y eso es negativo para cuando tiene que enfrentarse a ellos. Eduardo Coca expuso el tema de la muerte del toro, aportando que esta tiene que ser bella y natural, y se quejó del trato que los toreros de plata le dan a los animales en sus últimos suspiros de vida, aplicándoles la rueda aunque no está permitido. Contestó el torero que cuando entra a matar siente la muerte del toro, y cuando la espada no cae en buen sitio intenta agilizar su agonía. No se ha dado bien en su carrera el manejo del descabello. Sobre si una estocada buena merece una oreja, lo plateó Roberto, señalando también que las faenas en la actualidad son largas. Respondió el matador de toros que durante la faena el toro te pide la muerte y si no le haces caso y te pasas de faena, suelen aparecer complicaciones a la hora de matar. Comentó que ha recibido pocos avisos. Madrid es una de las pocas plazas donde se reconoce la suerte de matar.
Alberto Herrero le expuso si en algún momento ha pensado cortarse la coleta y como se sale de ese estado de olvido de las empresas. También preguntó que pensaba de las escuelas taurinas. Respondió el matador de toros que ha habido momentos que ha tenido dudas de dejar el toreo. No torear en Madrid lo consideraba una retirada anunciada, pero el torero siempre salva al hombre. Su experiencia fue muy complicada. Cuando estaba atravesando un bache le llamaron para torear un festival en Colombia, y allí fue. En este país le contrataron para una corrida en un pueblo desconocido de la “profunda Colombia” y allí se encontró con César Rincón y un toro que le permitió torearlo con mucho sentimiento. Este hecho le sirvió para recuperar el sitio perdido. Rincón le ayudó mucho para que su nombre volviera a los despachos. Respecto a las escuelas taurinas, en su época existía mucha mano dura. En la actualidad han cambiado muchos los valores. Antes había más oportunidades. Juan Sanz se explicó muy claro en su exposición, comentó que Uceda Leal es un buen torero pero le ha faltado rematar. Una banderilla le hirió en un pie en Sevilla y que en La Maestranza conectó bien la afición, pero no ha cumplido aún el sueño de cuajar un toro. Ha toreado bien en muchas plazas, pero es en Madrid donde más realizado se ha encontrado. Javier Arizmendi preguntó sobre la escuela madrileña. Contestó que los toreros suelen torear bien independientemente de la escuela. Madrid mediatiza mucho, somos más de asfalto y hay más escuelas naturales, la Casa de Campo, el Pilón de la Fuente del Berro… David Castuera le recordó la corrida del 2014. Expuso el matador de toros que esa tarde los Vitorinos presentaron muchas complicaciones. El tendido 7 aplaudió al final del festejo en reconocimiento de lo expuesto. Sobre el toro de Cuadri comentó que es un toro que presenta muchas dificultades a la hora de entrar a matar, fija la mirada en la espada y levanta la cara. Consideró que hay muchas formar de entrar a matar, depende de las dificultades del animal.
Emilio Roldán le preguntó al invitado su relación con Barcelona. Y si viene para San Isidro del 2025. Contestó el torero que en año 98 toreó tres tarde seguidas en Barcelona y era una plaza que existían muy buenos aficionados. En ella toreó varios encastes. Respecto al próximo San Isidro, las negociaciones las lleva una persona de su entorno y al parecer van por buen camino. Su hombre de confianza, Nacho, comentó que actualmente la empresa está cerrando el tema ganadero, pero están esperanzados en anunciarse en un cartel de altura. El torero Villita, presente en la tertulia, considera a Uceda Leal un torero especial siendo espejo de los que viene detrás. Se le preguntó en que basa sus entrenamientos, explicando el matador que su entrenamiento consiste en tener el cuerpo preparado y flexible para torear basando su preparación en el toreo de salón, considerándolo fundamental.
El reloj de nuevo fue inflexible y marcó el final de la tertulia dejando en el ambiente las palabras de un matador de toros que supo añadir a través de sus respuestas el clasicismo de la verdad, acompañado en su faena por el respeto y la admiración de los aficionados que le siguieron. Mucha suerte maestro y que se cumplan sus sueños y los aficionados seamos participes desde nuestro tendidos.
Pepeíllo, miembro de la Asociación el Toro de Madrid.
Haga clic encima de cada imagen para poder ampliarla.